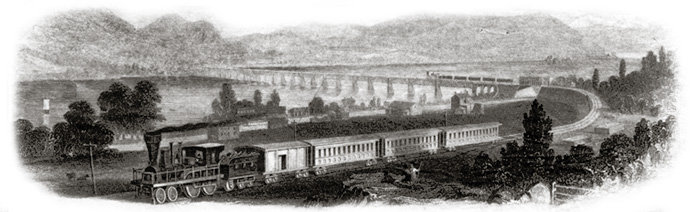Con
motivo de su gestación, a partir de un hecho traumático, la literatura mexicana
germina con una innegable predisposición a registrar la violencia. Al ser una
condición esencial, esa preferencia no se percibe como una anomalía sino como
un gesto sin el cual resulta imposible entender la realidad nacional. El choque
de las varias culturas que poblaban el territorio que hoy es México a la
llegada de los españoles, motivó que la épica cobrase fuerza en el discurso literario,
lo mismo en su vertiente poética que narrativa a través de las crónicas de
indígenas y españoles. En ellas se hizo un primer esbozo de la realidad social
y política de lo que sería el nuevo continente. Fue un despertar social,
político y literario marcado por la violencia.
Esa
condición no ha cambiado y desde esa coordenada —la violencia ejercida sobre el
otro—, puede leerse no sólo la literatura nacional sino también el resto de las
artes en la actualidad. Incluso cuando no existe violencia en el discurso, es
porque se evita de manera voluntaria como si fuese un principio estético. Es un
eje por el que se cruza o se evita pero siempre está presente. Al modo de una
pandemia, las historias del periódico, aquellas que destacan por su brutalidad,
saltan a la novelística de los autores y dejan de lado el acicate de cualquier
ejercicio de imaginación, retratan con cierto culto al viejo naturalismo las perfidias,
injusticias y pifias sociales producto de la mala distribución del ingreso, la
miseria de los márgenes y el abandono de poblaciones enteras que deben ser
atendidas por el Estado antes que por los escritores.
Parece
que emerge una nueva modalidad del escritor con una pátina de compromiso social:
aquel que ejerce su arte con alguna estilización y lo pone al servicio de
lograr relieve sobre una problemática social. Y nada más. Es la versión edulcorada
del escritor “comprometido” del siglo pasado, que tiene acceso a la prensa
internacional pero que no ejerce mayor activismo que redactar algún post efímero y simpaticón en las redes
sociales —con la opinión generalizada que flota en el ambiente, con lo cual el
riesgo es mínimo—, aunque siempre alerta de no poner en peligro su lugar privilegiado
en el aparato cultural. Son opiniones controladas en un entorno de pensamiento
único, por lo que se aceptan con tanta facilidad como falta de crítica.
Entre
la narrativa mexicana actual, Luis Jorge Boone (Coahuila, 1977) despertó algún
entusiasmo con la publicación de Figuras
humanas (2016) por su distanciamiento de la consabida celebración de ese
“norte” quimérico —una región fabulosa que intentan diferenciar del resto del
país a toda costa—, para adentrarse en el territorio microscópico de las
relaciones de pareja, quizá el infierno más caliente que pueda existir y uno de
los asuntos más espinosos a los que pueda enfrentarse un escritor. En el
encuentro casual de dos personas sucede todo el hecho humano, sea en el día a
día o en los minutos en los que el azar los acerca por cualquier motivo. En
esas páginas acertó Boone. Su mérito es elegir las variables que generan un
conflicto, salvo que nunca se resuelve para satisfacción de los lectores, mudos
en el cierre de cada relato.
Las
piezas que integran el volumen se recorren gustosas por su velocidad sintética
(frase corta “carveriana”, con la voz de un policía de novela noir, por lo común), y por la capacidad
de Boone para jugar con la ambigüedad, la notable creación de atmósferas
sexuales y una inteligente dosificación del argot “norteño” que les permite ser
leídas también en cualquier otro ámbito de la lengua española. Esto debe
celebrarse, ya que a fecha reciente volvió aquella mala práctica de los
escritores de la Onda de transcribir toda suerte de temeridades lingüísticas, utilizadas
tan sólo en las ocho cuadras de la colonia en donde nacieron, lo que hacía
imposible leer dichas obras. En Figuras
humanas hay respeto por la lengua española y también por los lectores.
Como
sucede con cualquier libro de relatos hay piezas de notable manufactura, como
“Taxis bajo la lluvia” o “Culpa de nadie”, mientras que otras se intuyen
apresuradas, lejos de la temática que la editorial ofrece en la amplitud del
título, en donde cabe prácticamente cualquier experiencia del hombre. En sus
momentos menos afortunados, Figuras
humanas es un libro de registros con calidades diferenciadas, pese a los
milagros que pueda realizar el mejor editor. Se lamenta, por otro lado, la
estandarización en el uso de la frase, que se acorta lo más posible, acaso con
la intención de llegar al lector menos experimentado, aquel que después de la
tercera coma ya perdió al sujeto de la acción y, por lo mismo, abandona el
libro a medias para obsequiarlo sin mayor entusiasmo.
Quizá
por la velocidad con la que debe entregar los originales a la editorial, Boone
ha dejado de buscar un estilo para explotar el que ya le ha dado algún
reconocimiento, tanto en premios literarios nacionales como en ventas —al
parecer sus búsquedas primarias—, ambos aspectos relevantes si tu objetivo es
ejercer la literatura como una carrera de obstáculos en la que la consolidación
se logra a golpes del ariete de las supersticiones que la meritocracia impone
para el juego literario, hasta llegar a ese punto en que tu tarea como escritor
se transforma en la gestión de tu propia obra, antes que seguir escribiendo. En
sus líneas generales, el estilo de Boone es populachero, se anida en un
registro específico del habla popular para llegar a los lectores y capitaliza
los efectos de la violencia en la sociedad mexicana actual. Desde la
intersección de esos elementos puede leerse casi la totalidad de su obra
publicada a este momento. Parece temprano hacer una elección semejante, pero
cada escritor es una huella digital y la literatura es un terreno generoso que
admite cualquier posibilidad de interacción.
En
fechas más reciente, con Toda la soledad
del centro de la Tierra (2019), Boone regresa a sus preferencias más
regulares para subrayar a la violencia como un mal endémico de la sociedad
mexicana. Sin mencionar la palabra “narcotráfico”, “desaparición de personas” o
similares, un pueblo es azotado por una fuerza que genera dolor y miseria,
pobreza y orfandad, entre otros, al Chaparro, el protagonista de la historia,
un niño a cargo de la denominada Güela Librada (sic). El Chaparro trata de
abstraerse del entorno de violencia y anda en busca de su identidad, en medio
de un paisaje en ruinas.
La
lectura más provechosa que puede hacerse del libro es imaginar que se escribió
con un sello “ballardiano”. Que no son ni el narcotráfico ni el crimen
organizado los responsables de esa orfandad que no sólo es la de un menor, sino
la de un pueblo entero. La posibilidad que ofrece de ser leída más como amenaza
apocalíptica que como otro retrato de la violencia en el país (¡otro!), podría
salvarla de llegar al mismo estante al que están condenadas esta clase de novelas,
que ya se reproducen idénticas, sin importar que sean llevadas al cine y se
vendan como alebrijes narrativos para editores extranjeros.
Otra
posibilidad —aunque cualquiera que se intente será atributo del lector— es
recorrer el libro como si se tratase de una pesadilla, en la que un país
entero, sumido en un problema de violencia interminable, busca con
desesperación una salida que en realidad no existe. Franz Kafka y Alfred Jarry
como guías de lectura. Así, a la manera de un permanente andar a tientas, los
protagonistas se miran unos a otros con signos de interrogación; su única
posibilidad es esconderse antes de que “ellos” vengan por ti y maten a tu
familia. La imaginación es generosa y puede ser utilizada incluso en contra de
las intenciones de un autor.
Intuyo,
no obstante, que es una novela escrita para las personas que padecen ese
problema social de manera directa y que es, a su modo, el retrato de una
familia ampliada y que las ausencias son un recuento pormenorizado de los muertos,
desaparecidos e inocentes que fueron a buscarse un mejor futuro y ya no regresaron.
Si éste fuera el caso, Toda la soledad
del centro de la Tierra, sería el relato más fidedigno hasta la fecha para
lectura y regocijo de pueblos enteros o segmentos de colonias que no logran
sacudirse el flagelo de la violencia, cualquiera que sea su origen. Es un libro
triste, de perfil agónico, en el que sobrevivir siempre es una moneda al aire.
Lo
que parece claro es que Boone ya encontró su fórmula y es fácil anticipar que
con demasiada regularidad pondrá en la mesa de novedades títulos con historias
llorosas para ejercitar la autocompasión por el avance de la violencia. Es un
adiós (espero equivocarme) al juego que permite la literatura, al menos en la
narrativa, que demanda la búsqueda de nuevos caminos para su expansión. Porque
este registro de corte realista queda limitado a la transmisión de una historia
para ser compartida en la sobremesa, cuando llega el momento de comentar la
novela que más publicidad ha tenido en la prensa. Y a otra cosa, porque las
imprentas nunca paran.
Abrigo la convicción de que no es deber de los autores buscar nuevos caminos para la literatura, pero asentarse en un estilo de manera prematura refiere la explotación de una estética y es una confesión de alcances. La orfandad de un menor ya es motivo suficiente como para un ejercicio de lectura llorosa y Boone emplea las mejores herramientas del oficio para lograr que esa orfandad, producto de la violencia, sea la más dolorosa que pueda describirse. Ignoro si es lector de Dickens, pero hay algo de aquellos niños del Londres decimonónico que despiertan a la conciencia en medio de un mundo lleno de violencia y adultos con intereses en la sombra, laborando dieciséis horas al día. Todos perdidos, a palos de ciego, en una secuencia de días que parece no tener final. Anoto una preocupación: una editorial grande y transnacional ofrece la oportunidad para llegar a más lectores, aunque también la de magnificar un tropiezo o, peor aún, estandarizar a un autor en un registro determinado. Es un riesgo que se corre pese a que los adelantos y regalías puedan ser generosos.
Elijo para mí la silueta del escritor que no deja de buscar registros, pese a que puedan ser paradójicos para los lectores o incluso impublicables. Tal es mi anhelo de relacionarme con la literatura y, que la excepción confirme la regla, es el tipo de escritor que genera modificaciones en las estructuras. La palabra es un terreno más amplio que la mera venta de libros, extraño mérito en un país sin lectores. Quizá Boone ya eligió un camino, lo que debe respetarse, lo mismo que señalarse con tanta urgencia como oportunidad.