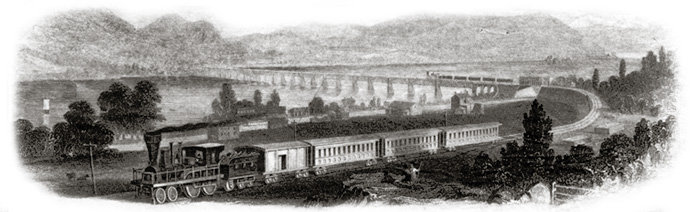Luego de meditar sobre cómo debe transmitirse el oficio poético, concluyo que la primera lección es ser enfático en que la sola acumulación de versos no logra un poema de largo aliento. Tampoco emplear una numeración romana para generar la ilusión de un catálogo, con una forma primaria de elementos dispersos, escritos en tiempos y lugares disímiles. Los buenos lectores reconocen la diferencia entre el gato y la liebre.
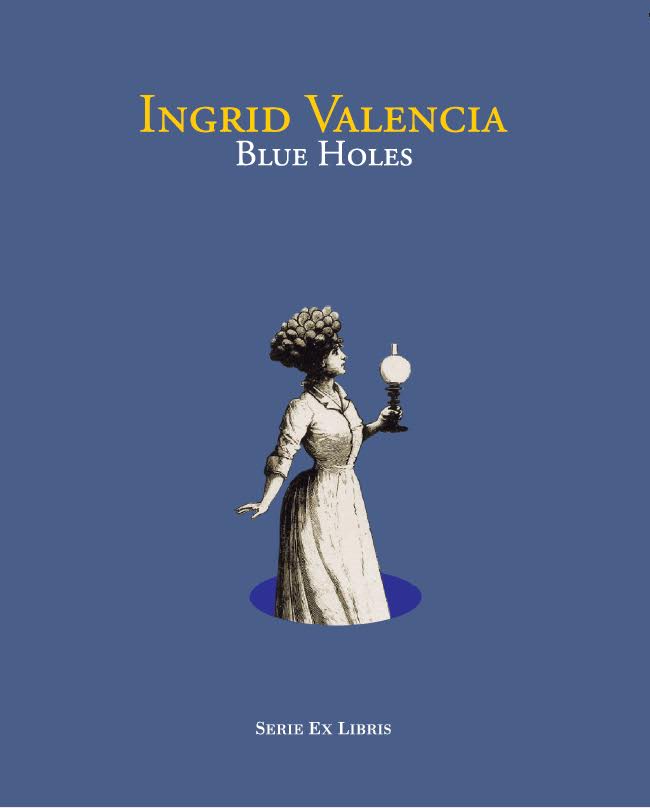
No refiero que una compilación de esa naturaleza carezca de valor poético o estético, quizá lo tenga, pero está lejos de ser un poema de largo aliento tal como lo prescribe la tradición literaria occidental en la mayoría de las lenguas. La búsqueda de la unidad es imprescindible para llevar a buen puerto una gesta de esa naturaleza.
Me complace hallarme que Blues Holes (2019) de Ingrid Valencia, una de las poetas que más valoro en la actualidad, asuma el riesgo de labrar una formación rocosa con un sello tan personal. Utilizo el adjetivo de “rocosa” porque a lo largo de sus páginas uno experimenta ese sosiego y placidez que transmite el internamiento en una gruta, lograda con el paso de los años y sin miedo alguno al correr de los días.
Sigo la obra de Valencia desde varias entregas atrás, y además la escucho leer sus poemas en los clips de sonido que comparte en las redes sociales. Lo que digo es que leí Blues Holes con su voz. Es una experiencia diferente por entero a la sola lectura de un poema: es la vivencia más cabal de la comunicación con el autor de un texto. Anoto que le preocupa el ritmo y la imagen, un díptico de obsesiones cada vez menos frecuentes en un ecosistema literario empeñado en pelearse a golpe de versos en contra de las inclemencias que generan los problemas políticos. Un empeño cuya insistencia termina por ser una arbitrariedad para la cual conviene recordar aquella línea de W. H. Auden dicha en un programa de televisión: “Nada de lo que escribí pospuso la guerra ni cinco segundos”.
Me une a Valencia la preocupación por la entraña del ser, por ese conjunto de saberes ocultos y hasta herméticos que dotan a la realidad de múltiples significados. La suya es la mirada de quien intuye la posibilidad de fracturar la realidad. Recorrí las páginas de Blues Holes como quien se interna en un espacio reconocible aunque remoto, como una persecución de la luz mediante las huellas de una voz que avanza con la ayuda de imágenes que se transfiguran y actos que, a su vez, se vuelven imágenes. Todo el oficio del poeta en un despliegue de variaciones formales en el que la música y la luz resultan esenciales para ampliar la conversación. Es un poemario en el que el poeta se pregunta, a la manera del perro que da vueltas sobre su cama antes que echarse, salvo que aquí la voz nunca deja de orbitar sobre sí misma. Y sigue, una y otra vez, sigue. Es un aliento que anticipa la aparición del enigma ya que verbalizarlo lo hace visible para los demás.
En sus páginas se intercala el apunte lírico, el poema en prosa, la anécdota que se transforma en sugerencia, el aforismo que sólo es en tanto que así se admite, la línea que es una navaja de va de un lado a otro de la página y la hace sangrar. En su modo mágico de desplegarse ante los ojos y oídos del lector, cada párrafo reinicia Blues Holes, con lo que admitiría una lectura aleatoria propia de la estética de Fluxus. Permite que el lector dance con libertad y extraiga la energía que necesita para cruzar los días.
En su vocación por ser una secuencia de apariciones, brotan las imágenes como fuegos artificiales que detonan para iluminar el cielo de la poesía mexicana, en que habitan nubes y nubarrones que lejos de impedir el despliegue técnico, lo alientan y se mueven de su posición de forma voluntaria. Valencia, atenta de los misterios, se reafirma como la voz que persiste en dar la espalda a las concesiones que orillan a la poesía confesional, pueril, aún barnizada por los ecos coloquiales. Aquello terminó porque la poesía debe continuar con su exploración de la vivencia íntima del hombre. Y, bendito Dios, tampoco hay ninguna forma de victimismo femenino sino una voz que exige ser desanudada para que entregue lo mejor de sí. No será necesaria una caja de pañuelos para esta lectura providencial. Celebremos.
“Nada es nuestro”, encuentro en unas de las líneas. También, más adelante: “Yo habito en dios”. Y es que sin mostrarse de una manera visible como un poemario que buscar rasgar el hilo que oculta la realidad aparente para atisbar la auténtica realidad, la Otra, Blues Holes expresa preocupaciones del espíritu, eso que Valencia llama la “sed de lo inacabado”. De nuevo brota el debate entre el hombre y lo sagrado.
La búsqueda de la luz, por ejemplo, es un detonante para la escritura, lo mismo que la conciencia de que se escribe desde una fisura del tiempo que puede concluir en cualquier momento. Estamos ante un poemario que busca un espacio, geográfico, mental, anímico, espiritual. Es célebre aquel episodio de Las enseñanzas de Don Juan en que el indio yaqui pide a Carlos Castañeda que busque su sitio en el zaguán “sintiéndolo con los ojos”. El aprendiz apenas entendió lo que debía hacer y pasó horas en la incomprensión.
Buscar nuestro sitio en el espacio es la prueba más dura del ser porque ambos son infinitos: el espacio y el ser. Aquel episodio fue una prueba que un occidental escasamente pudo dilucidar porque nuestro modo de entender las posibilidades del espacio es funcional, racionalista e intelectual. Otorgamos valor si podemos dar uso a los objetos. Así de triste.
Entonces Blues Holes propone al lector la búsqueda de un espacio para refugiarse. Ofrece salidas, en cada línea, pero el trabajo de salvamento es individual, no importa lo que cualquier gurú improvisado pueda afirmar con tal de cobrar por adelantado. Anticipo que este poemario será un hito de nuestra literatura y los años revelarán que no sólo deberá reeditarse en el corto plazo sino que deberá ir acompañado con un aparato crítico para visibilizar las referencias y cada segmento del poema para el lector ajeno a la tradición oculta. Por lo pronto, nos corresponde celebrarlo con el mejor gesto.